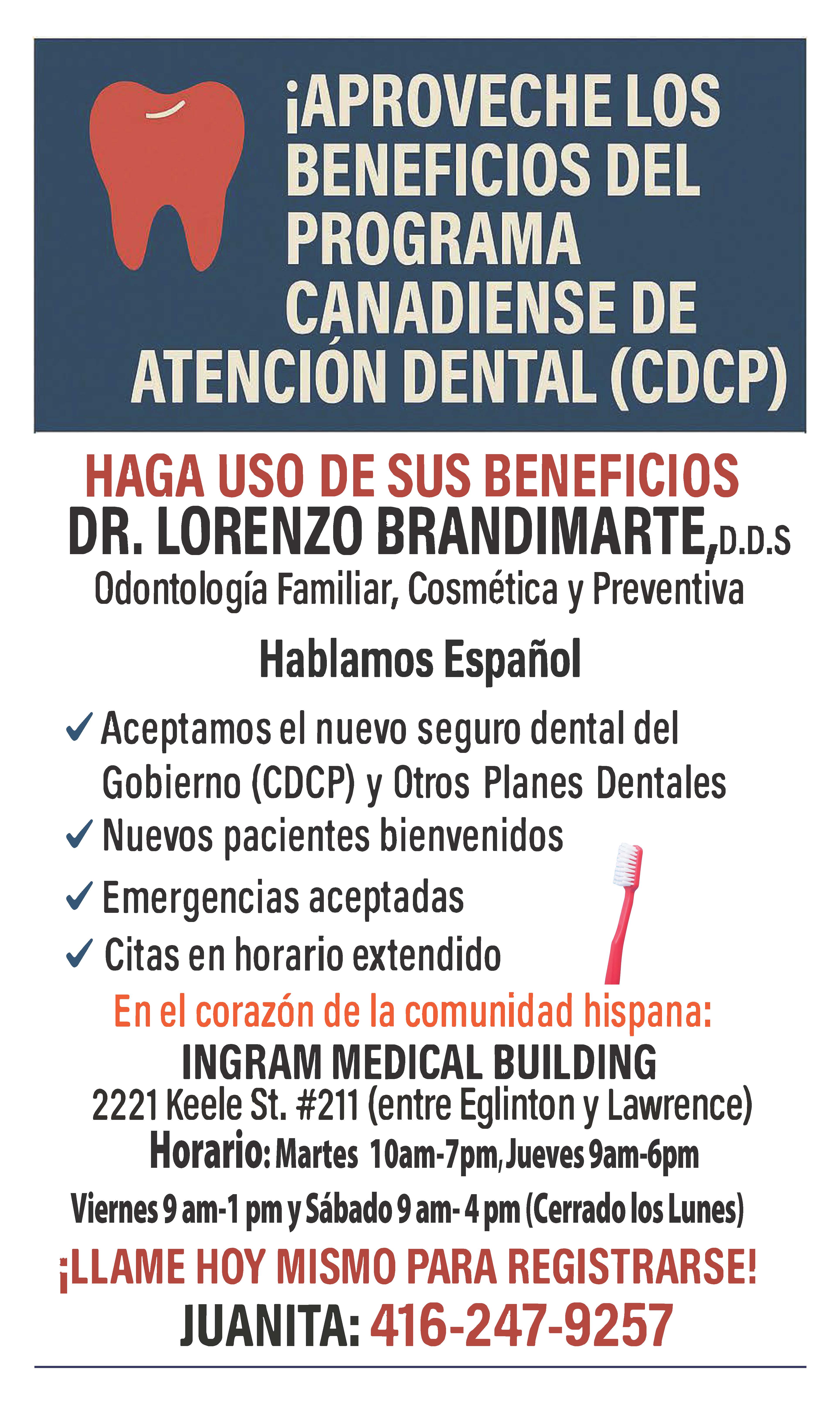Por Francisco Reyes
La proximidad de la fecha es motivo de reflexión para ver en retrospectiva la vida del arzobispo mártir, beatificado por la Iglesia Católica hace dos años.
Mirar hacia el pasado las circunstancias que lo rodearon, desde su nacimiento hasta su trágica muerte, nos permitiría entender su figura histórica, sus posturas -a veces contradictorias dentro y fuera de su mundo religioso- y los hechos que lo llevaron a tomar una decisión irreversible de ponerse al lado de los pobres en El Salvador.
El hecho de haber sido beatificado no niega que Monseñor Romero no se haya equivocado, en cuanto a posturas que debía asumir como miembro prominente del clero diocesano, con las que ganó adversarios a nivel de la jerarquía católica y los sectores de poder en su país.
Nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, en una familia modesta con ingresos fijos, dado que su padre era telegrafista. Pero eso no significa que perteneciera siquiera a la clase media.
Según sus biógrafos, desde su niñez “fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones”.
En ocasión de una ordenación sacerdotal manifestó al padre del recién ordenado su deseo de ser sacerdote. Poco después, en 1931, ingresó en el seminario Menor de San Miguel, dirigido por sacerdotes claretianos. Luego pasó al Seminario San José de la montaña, regenteado por los jesuitas, hasta 1937. Enviado a Roma para completar su formación clerical, fue ordenado sacerdote a los 25 años, el 4 de abril de 1942. Regresó a su país en 1943.
Su primera parroquia fue Anamorós, departamento de La Unión. Lo enviaron luego a San Miguel, ejerciendo una labor pastoral durante casi 20 años. Siendo aún sacerdote fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), lo que marcó su ascenso en la jerarquía de la Iglesia Católica Salvadoreña.
En efecto, en 1970 lo elevaron en el cargo de obispo auxiliar de San Salvador. En 1974, ocupó la sede vacante de la Diócesis de Santiago de María.
Al principio de su carrera eclesiástica, siendo sacerdote, se oponía a los vientos de cambios que desató el Concilio Vaticano II. No entendía que la Iglesia Católica entraba en un proceso de renovación para adaptarse a los signos de los tiempos.
La Europa de post guerra buscaba una reordenación económica y una redefinición del hombre a partir del pensamiento moderno que se debatía entre las modalidades del socialismo marxista, las corrientes existencialistas, y el nihilismo sartriano. América Latina buscaba un modelo propio para romper la dependencia con el imperialismo capitalista, con la revolución cubana a la cabeza y los alzamientos guerrilleros en Colombia, Guatemala y otros países del área. La descolonización del África era irreversible. En el sudeste asiático, la guerra de Vietnam.
La Iglesia Católica necesitaba mayor inserción en el mundo. Romero seguía el conservadurismo de la cristiandad. Se oponía a los cambios de la iglesia salvadoreña. Ya obispo, entra en conflicto con los jesuitas y los expulsa de los seminarios, cuestionando a la vez su labor en la UCA.
Pero empieza a darse cuenta de la responsabilidad que tenía de pastorear en toda una región. El contacto con campesinos, obreros y los más necesitados le abrieron los ojos hacia una realidad más concreta de pueblo.
Como arzobispo de San Salvador, nombrado en 1977, su responsabilidad fue mayor. Dirigía el catolicismo de su país. La guerra era inminente. La persecución, amenazas y expulsión de sacerdotes, por parte del gobierno, así como el asesinato de agentes laicos de pastoral lo llevan a asumir una postura de defensa a sus colaboradores y de respuestas duras a los gobernantes.
El asesinato del sacerdote Rutilio Grande lo sacudió para ponerse del lado de los pobres, los perseguidos y todo un pueblo que clamaba justicia. Sus sermones eran casi siempre condenatorios contra aquellos que oprimían a la gran mayoría de salvadoreños. Pero de llamado al cese de la violencia y la búsqueda de soluciones dialogadas.
Las amenazas llovían sobre él. En diferentes lugares embadurnaban paredes pidiendo su muerte. Estaba consciente de que aquello no era broma. Presagiaba su asesinato, pero no se acobardó. Aguardó la muerte que lo acechaba.
El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa vespertina, fuerzas oscuras de la reacción segaron su vida. Lo convirtieron en el primer obispo mártir de América Latina. Le abrieron el camino a la beatificación y a la canonización, que en este momento está en proceso.
Su muerte no fue en vano. Hoy, el beato Romero es un símbolo de entrega total, no sólo como obispo en El Salvador, sino de la Iglesia Católica en el mundo.
En él se cumplieron las palabras del Evangelio de Jesús: “Si el grano de trigo no muere, no puede dar buenos frutos”. Frutos de esperanza para un pueblo que espera, como es El Salvador, ver las soluciones a sus grandes problemas sociales y económicos.
*Francisco Reyes puede ser contactado en [email protected]