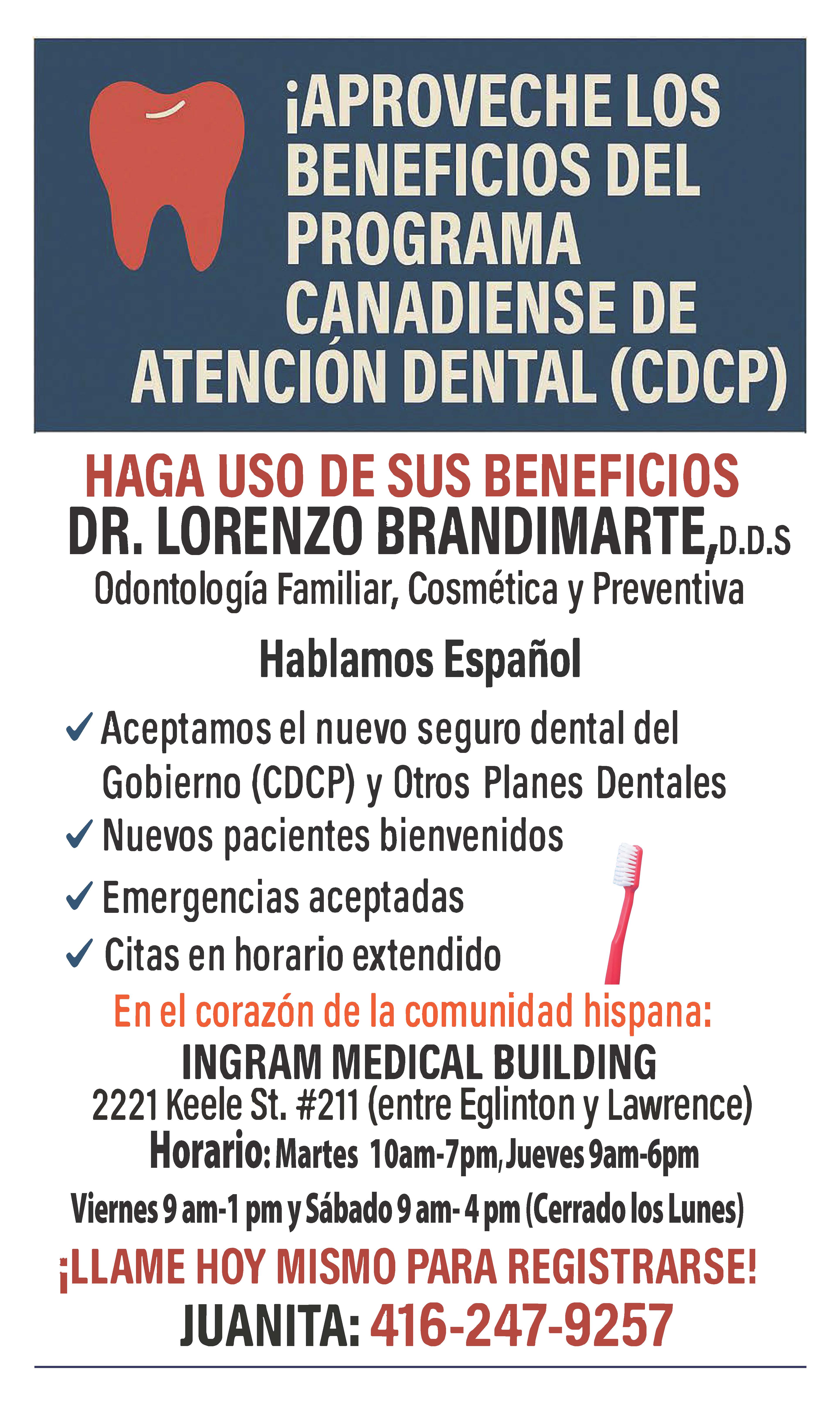Por ACNUR
SAN JOSÉ. Cuando estallaron las protestas antigubernamentales en Nicaragua en 2018, Sara, pediatra, sabía que el juramento hipocrático la obligaba a tratar a cualquiera que lo necesitara. El abogado y defensor de los derechos humanos Braulio Abarca sintió que era su obligación defender los derechos de los manifestantes que fueron llevados a la conocida prisión de El Chipote, en Managua. Carlos, profesor universitario, dijo que su conciencia le obligaba a acompañar a sus alumnos en las marchas.
A consecuencia de ello, los tres profesionales sufrieron represalias, intimidación y amenazas de muerte. Los tres huyeron para salvar sus vidas y solicitaron asilo en la vecina Costa Rica, que ha recibido a 68.000 de los aproximadamente 82.000 nicaragüenses que abandonaron su país desde abril de 2018.
La represión no solo se dio contra los manifestantes, sino contra cualquier sospechoso de ayudarles o incluso de simpatizar con ellos. Al no poder seguir con la carrera que tanto habían trabajado por forjar, todos ellos debieron buscarse la vida para encontrar cualquier trabajo con el que afrontar sus gastos.
Después de que a los médicos de hospitales públicos se les prohibiera tratar a cualquier persona sospechosa de haber resultado herida en las protestas, Sara, de 34 años y madre de dos hijos, se unió a un grupo de médicos, enfermeras, paramédicos y otras personas que acordaron tratar a pacientes en necesidad.
A consecuencia de ello fue objeto de represalias: los grupos paramilitares la siguieron en varias ocasiones y una vez vigilaron la casa donde vivía con sus hijos pequeños.
“Decidí irme de inmediato. Sentí que amenazaban mi vida y no podía permanecer más tiempo”, recuerda. “Dejé el hospital donde trabajaba, mi vida estable, saqué a mis hijos de nuestra situación envidiable y los metí en otra que no es lo que quisiera para ellos”. Pero no tenía otra elección, insiste.
“Nos obligaron a huir del país”, dice Sara, quien pide ocultar su identidad por temor a que su familia y amigos que aún están en Nicaragua puedan ser atacados de forma similar. “Porque de no haberlo hecho, habría sido morir o ir a prisión”.
Braulio, un abogado de 28 años que trabajaba para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, recibió amenazas explícitas como represalia por haber representado a los manifestantes detenidos en la prisión de El Chipote, donde los activistas cuentan que los prisioneros son regularmente sometidos a tortura y violencia sexual.
“Como defensores de derechos humanos, fuimos la voz de los que no la tienen, de los que fueron silenciados por no pensar lo mismo que el Gobierno”, dice, y agrega que recibió mensajes a través de redes sociales diciéndole que, si seguía hablando en contra de la policía, despertaría “con moscas en la boca”, “lo que significa que podría ser asesinado… solo por hacer mi trabajo”.
Con la ayuda de un coyote o traficante, al amparo de la noche, Braulio atravesó la porosa frontera sur de Nicaragua a Costa Rica.
“Como defensor de derechos humanos debes recomendar a las personas que, para proteger su vida y su libertad, abandonen el país”, dice.
“Pero tener que hacerlo uno mismo… tener que agarrar una mochila, ponerse una camisa, un par de pantalones, de zapatos y cruzar la frontera de manera irregular sin poder despedirse de su familia… es algo que no le desearía a nadie”.
Para Carlos, el profesor universitario que participó en protestas al lado de sus alumnos, las amenazas fueron todavía más explícitas. Le dispararon en tres ocasiones diferentes.
En un incidente separado, se enfrentó a miembros de un grupo armado que vigilaba las casas de quienes se creía que tenían sentimientos contra el Gobierno y le dijeron sin rodeos que lo iban a matar.
“Mi hija vive aquí. Mis otros hijos vienen aquí y mis nietos viven aquí”, dice Carlos, de 60 años y padre de tres hijos, que tiene nueve nietos y un bisnieto. Y pensó para sí mismo: “Si no quiero poner en peligro a mi familia, debo irme”.
Igual que Braulio, Carlos cruzó la frontera en plena noche y solicitó asilo en Costa Rica.
“Estos son casos habituales bajo el mandato de Acnur”, dice César Pineda, de 42 años, que dirige la sucursal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Upala, una pequeña ciudad costarricense cerca de la frontera con Nicaragua.
“Básicamente, se trata de individuos y de sus familias que huyen de un acoso concreto. Tenemos personas que fueron víctimas de violencia, personas que fueron torturadas, personas que tienen razones muy válidas para tener miedo de regresar a Nicaragua porque fueron amenazadas en persona”.
Los tres profesionales obligados a huir por haber hecho su trabajo o haber expresado una opinión política comprobaron que llegar a fin de mes en Costa Rica les supuso todo un reto.
Dado que la regulación costarricense requiere que se someta a un largo proceso burocrático antes de poder continuar su trabajo como médico, Sara luchó por encontrar un trabajo remunerado, incluso pidiendo trabajo en restaurantes de comida rápida y como cajera de supermercado.
Al fin encontró un puesto como diseñadora web. Y aunque agradece el trabajo, le frustra no poder hacer uso de las habilidades en las que trabajó por tanto tiempo para retribuir a su país de acogida.