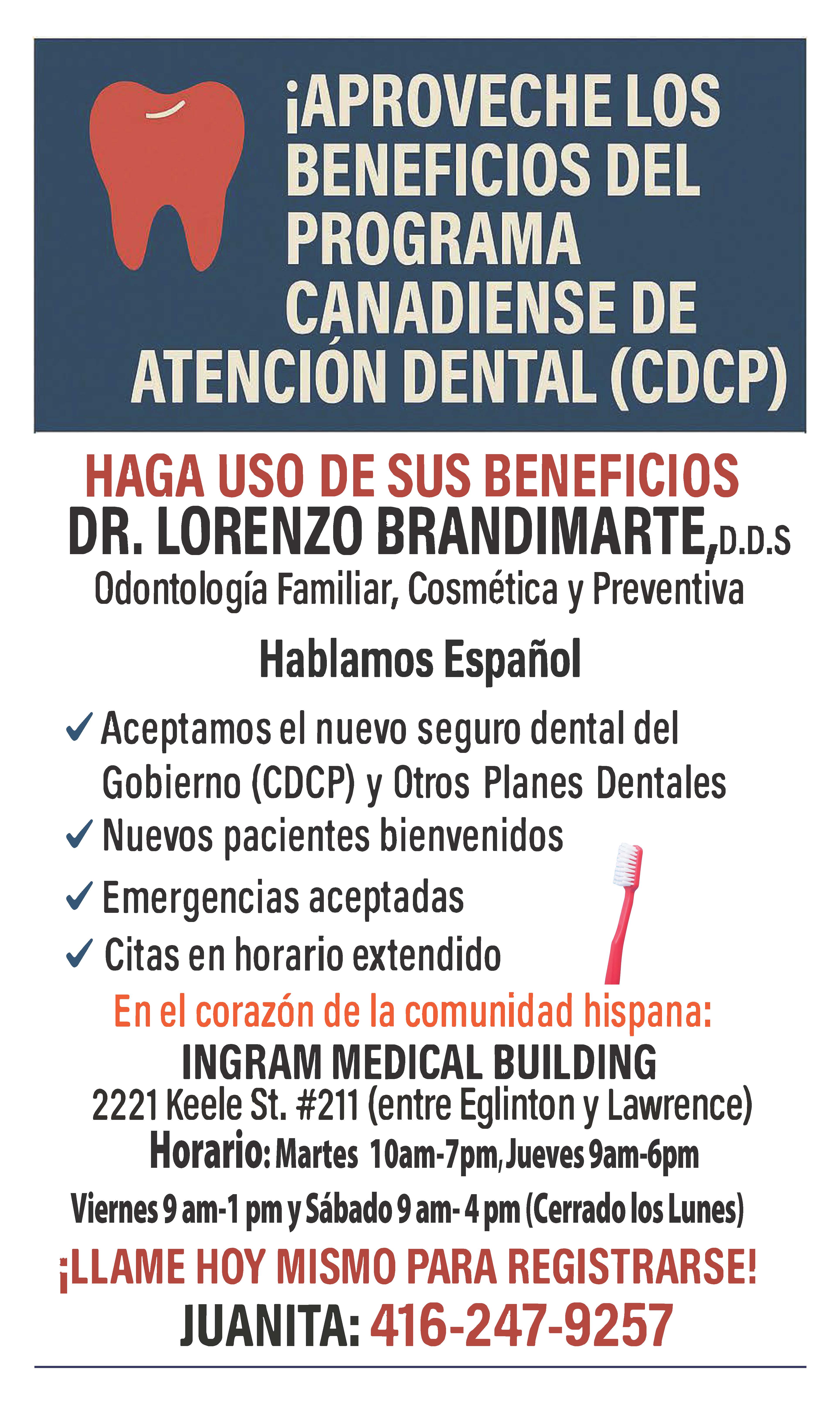Por Raúl A. Pinto
Luego de su paso por TIFF 2025, esta semana se estrenó, finalmente, y en salas selectas, “Frankestein”, de Guillermo del Toro. En cada cierto número de años, aparece un proyecto que revela lo que un director ha estado soñando en silencio, y eso no siempre funciona. Por ejemplo, ya lo intentó Ridley Scott con “Hannibal”, una buena película que pudo haber sido mucho mejor. En el caso de Guillermo del Toro, su carrera está hecha de sus sueños de infancia, como él mismo lo ha dicho. Pero esta película en específico ha sido su quimera desde casi veinte años atrás, en la época en que Universal intentó revivir sus cintas de horror clásico como una fallida franquicia. Tras el enorme éxito de su “Pinocho”, Netflix apostó por el director mexicano para traer esa cinta con Jacob Elordi a la vida, en una producción que abraza la influencia de Mary Shelley y la versión ilustrada de Bernie Wrightson.

La película que hoy vemos es tanto un homenaje al mito como una obra profundamente personal, algo que también ha hecho a Guillermo el autor que es. Todos sabemos, tras su debut en Venecia, que esta cinta es para la historia. La trama está contada a través de dos voces que se alternan, y privilegia más la memoria emocional que textual de Shelley. Comienza con un barco danés atrapado en el hielo, donde Victor Frankenstein relata su obsesiva carrera por vencer a la muerte y su “caída moral” al crear una vida que nunca entendió ni pudo controlar. Le sigue su expulsión del Colegio Real de Cirujanos, su relación con el siniestro patrocinador Harlander, el laboratorio en la torre, el experimento nocturno bajo la tormenta que ya conocemos y la posterior supervivencia a y de “la criatura”.

Cuando la película cambia de narrador, la perspectiva del propio ser creado por Victor aporta un relato desgarrador sobre aprendizaje, soledad e identidad. Esta narración compartida sigue siendo hoy tan poderosa como lo fue en el “Rashomon” de Kurosawa. Todos tienen un punto de vista, y conocer más de uno enriquece el poder de contar historias.

El elenco sostiene la película con humanidad, reforzado por el marco impuesto por la puesta en escena deltoriana. Oscar Isaac encarna a Victor con arrogancia incisiva que, poco a poco, se convierte en una especie de espanto introspectivo. Jacob Elordi, cubierto de prótesis y maquillaje, logra algo que pocas interpretaciones de la Criatura alcanzan: un equilibrio entre torpeza emocional y sensibilidad creciente que nunca se siente impostado. Él, particularmente, tiene una cualidad humilde que funciona muy bien, aún cuando se trata de hacer un rol más altanero. Lo mismo con la genial Mia Goth, quien en su rol doble cumple como la madre ausente que marca la infancia de Victor y como Elizabeth, cuya curiosidad científica y relación con “la criatura” agregan una nota de ternura inesperada, incluso para ella. Mención más que honrosa para Christoph Waltz quien aporta una energía inquietante como Harlander, el benefactor que termina haciendo la tragedia expedita con su macabro egoísmo. Lo mismo para el breve rol de el ciego, a cargo de David Bradley, en una intervención que se queda en la mente incluso luego que termina todo

Frankenstein seduce desde el primer plano, con el mencionado diseño de producción y el vestuario, tan distintos a otros proyectos de la plataforma de streaming a cargo del proyecto. Esta es una cinta que mezcla violencia abrupta y momentos de quietud muy emocionales, mostrando que la principal idea de del Toro era encontrar humanidad dentro del mito, sin simplificar el conflicto ni traicionar el espíritu trágico de la autora. Disponible en salas.

En “Blue Moon”, Richard Linklater vuelve a su territorio íntimo, ese donde las vidas creativas o conflictos personales se revelan en espacios reducidos y tiempos suspendidos. Con varias décadas como baluarte del cine independiente gringo, el director toma esta cinta, filmada en sólo dos semanas, y se basa en las cartas de Lorenz Hart y Elizabeth Weiland, en una película escrita por Robert Kaplow.
Estrenada en la competencia principal de la Berlinale 2025, donde Andrew Scott obtuvo el Oso de Plata a mejor actuación de reparto, la cinta confirma que Linklater sigue muy cómodo en el laboratorio emocional que son sus filmes, algo ya visto en trabajos tan distintos entre sí como “Boyhood”, “Bernie”, “Hit Man” y la trilogía “Before”. Pero aquí, el timbre es distinto: tenemos una comedia dramática que observa con paciencia cómo un artista brillante enfrenta el eco de su propia leyenda mientras ve a otros lograr el éxito que alguna vez se tuvo.

La trama nos lleva al 31 de marzo de 1943, la noche del estreno de la obra musical “Oklahoma!” en Broadway. Mientras el público vibra con la nueva dupla Rodgers & Hammerstein, Lorenz Hart, un dramaturgo que alguna vez logró un extraordinario éxito, decide deslizarse fuera del teatro y refugiarse en el famoso club nocturno Sardi’s, donde se prepara la celebración oficial tras el estreno. Desde ese lugar, prácticamente el único escenario del filme, la historia acompaña a un Hart carismático, cínico y en principio sobrio, mientras conversa con el barman Eddie y el pianista Morty. El escritor se queja del éxito del musical que le fue ofrecido y que rechazó escribir, mientras de forma secundaria ensaya estrategias para impresionar a Elizabeth Weiland, la estudiante de arte que él ha idealizado durante meses. Linklater construye el relato como una larga noche donde cada comentario, cada gesto y cada confesión habla más de la fragilidad del protagonista que de sus opiniones sobre Broadway.

Como era de esperarse con don Richard, el reparto funciona muy bien: Ethan Hawke entrega una interpretación cuidadosamente exagerada que se desliza entre la fanfarronería y la vulnerabilidad sin perder ritmo, apoyado por los trucos de cámara que lo reducen físicamente para subrayar la estatura emocional del personaje. Su mezcla de actor clásico a la Fred Astaire, más la naturalidad que lo caracterizó desde inicios de su carrera se funden magistralmente. Margaret Qualley aporta frescura y distancia como Elizabeth, muy compuesta y desinhibida a la vez, mientras Bobby Cannavale, en clave contenida, sostiene la película desde la barra con una humanidad que equilibra la acidez de Hart. Pero los aplausos se los lleva Andrew Scott, en una premiada actuación, haciendo de un Richard Rodgers que entiende demasiado bien a su ex colaborador. Ese artificio, o esa vieja escuela de la actuación, es atractiva de ver y no nos hace perder el corazón.

En lo técnico, “Blue Moon” crea una cápsula perfectamente ajustada a su ambientación de 1943: un set recreado en Dublín que opera casi como un escenario teatral, iluminado con la suavidad dorada de esa era, la música y el diseño de sonido evocan, sin subrayados excesivos, el repertorio de la época y el legado de Rodgers y Hart, mientras la cámara se desliza con economía y elegancia por el bar, permitiendo que las actuaciones respiren dentro de un espacio que parece comprimirse a medida que la noche avanza. Este es el clásico Linklater, con la misma alma que funciona en sus cintas de jóvenes buscando chicas, parejas en trenes de París y niños en familias disfuncionales. Con otro set, con otra época, pero el mismo placer por contar historias.